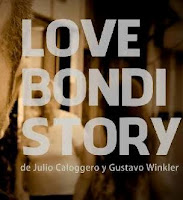Cuando vio que no se movía cayó en la cuenta de que hacía un
mes que no la visitaba. Por lo que decían los familiares, la última vez había ido justo cuatro días antes de que su sonrisa desapareciera.
Ella tenía un sello distintivo, o al menos lo era para él: Las comisuras de los labios terminaban ligeramente hacia arriba, como si la naturaleza o la genética hubiesen decidido que sonreiría eternamente.
Por eso le chocó verla, a tres meses de su convalecencia, con los labios que formaban un sutil arco hacia abajo, como si un niño se los hubiera dibujado para simbolizar la tristeza.
Se había desmayado mientras ensamblaba unas piezas de las últimas notebooks lanzadas al mercado por la firma en la que trabajaba. El diagnóstico de los médicos fue terminante: No sabían de qué se trataba. Unos dijeron que era un ataque de stress, otros que el vapor de los gases que emitía uno de los componentes había atravesado su protección, cosa que fue desmentida por el jefe de Seguridad Industrial. Otros optaron por pensar en un gualicho.
Quedó internada, y con varios cables y tubos conectados a su cuerpo lograba mantenerse aún con cierto grado de conciencia, hasta que, según los médicos, entró en coma. Tampoco en aquella oportunidad los médicos supieron dar explicaciones.
No había causa física alguna, los encefalogramas y tomografías cerebrales indicaban que todo estaba normal. Los análisis, pruebas clínicas neurológicas y otros estudios más complejos no indicaban que algo hubiese dejado de funcionar, o trabajara mal. Simplemente sabían que se había desmayado y luego entrado en coma.
No se movía, no abría los ojos, por cierto que no hablaba. Apenas respiraba y, cada tanto, el dedo índice de su mano derecha se desplazaba irregularmente sobre la sábana. Lo hacía con fuerza, con una presión que los médicos tampoco pudieron explicar. Cada vez que él la visitaba, lo primero que hacía era mirar si se movía el dedo. Era, según su imaginación, una forma de saludar.
Pero aquella tarde ya no movía el dedo y si respiraba era por el aparato al que estaba conectada. Dos horas después fue declarada muerta. Un médico firmó el certificado, pero varios especialistas se acercaron por última vez a verificar qué había pasado. Como él suponía, no lograron ponerse de acuerdo. Mientras trasladaban sus restos en una camilla, él quiso tocar por última vez aquel lugar de las sábanas en las que su dedo hacía dibujos para él. Pasó suavemente su mano por la superficie de cuerina acolchada y las rugosidades seguían allí.
La familia no quiso autopsia y mucho menos velatorio. Fue directamente al cementerio. Tras la despedida entre llantos, cada uno se fue por los largos e intrincados caminos protegidos por las sombras de álamos y pinos.
Ella tenía un sello distintivo, o al menos lo era para él: Las comisuras de los labios terminaban ligeramente hacia arriba, como si la naturaleza o la genética hubiesen decidido que sonreiría eternamente.
Por eso le chocó verla, a tres meses de su convalecencia, con los labios que formaban un sutil arco hacia abajo, como si un niño se los hubiera dibujado para simbolizar la tristeza.
Se había desmayado mientras ensamblaba unas piezas de las últimas notebooks lanzadas al mercado por la firma en la que trabajaba. El diagnóstico de los médicos fue terminante: No sabían de qué se trataba. Unos dijeron que era un ataque de stress, otros que el vapor de los gases que emitía uno de los componentes había atravesado su protección, cosa que fue desmentida por el jefe de Seguridad Industrial. Otros optaron por pensar en un gualicho.
Quedó internada, y con varios cables y tubos conectados a su cuerpo lograba mantenerse aún con cierto grado de conciencia, hasta que, según los médicos, entró en coma. Tampoco en aquella oportunidad los médicos supieron dar explicaciones.
No había causa física alguna, los encefalogramas y tomografías cerebrales indicaban que todo estaba normal. Los análisis, pruebas clínicas neurológicas y otros estudios más complejos no indicaban que algo hubiese dejado de funcionar, o trabajara mal. Simplemente sabían que se había desmayado y luego entrado en coma.
No se movía, no abría los ojos, por cierto que no hablaba. Apenas respiraba y, cada tanto, el dedo índice de su mano derecha se desplazaba irregularmente sobre la sábana. Lo hacía con fuerza, con una presión que los médicos tampoco pudieron explicar. Cada vez que él la visitaba, lo primero que hacía era mirar si se movía el dedo. Era, según su imaginación, una forma de saludar.
Pero aquella tarde ya no movía el dedo y si respiraba era por el aparato al que estaba conectada. Dos horas después fue declarada muerta. Un médico firmó el certificado, pero varios especialistas se acercaron por última vez a verificar qué había pasado. Como él suponía, no lograron ponerse de acuerdo. Mientras trasladaban sus restos en una camilla, él quiso tocar por última vez aquel lugar de las sábanas en las que su dedo hacía dibujos para él. Pasó suavemente su mano por la superficie de cuerina acolchada y las rugosidades seguían allí.
La familia no quiso autopsia y mucho menos velatorio. Fue directamente al cementerio. Tras la despedida entre llantos, cada uno se fue por los largos e intrincados caminos protegidos por las sombras de álamos y pinos.
En la que había sido su habitación un eficiente equipo
comenzó la limpieza con el fin de dejar todo listo para la próxima emergencia. De
pronto, una enfermera apoyó una lata de polvo de limpieza, una antigüedad que
sólo ella utilizaba. Con poca puntería, porque el contenido se volcó y una capa
blanca cubrió parte de la cama.
Esa tarde llegó nuevamente al hospital, esta vez convocado por una voz de mujer que parecía espantada. El se sintió triste, sobre todo por entrar al edificio ya sin la esperanza de encontrarla, de verla, de disfrutar al menos de su sonrisa natal, de ver su saludo torpe con el dedo.
La enfermera no dijo una sola palabra y le mostró la cama. El se acercó y comprendió inmediatamente, o al menos fue lo que pareció expresar una mueca de horror. Una lágrima se le escapó pero inmediatamente recuperó la compostura y se fue tras agradecer a la solícita mujer.
Detrás quedó la cama en la que había reposado su amada. Allí donde debía estar su dedo con el saludo, había unas palabras que habían rayado profundamente la sábana: “No estoy muerta”.
Gracias Silvina S. por haber recordado y resctado este texto.